Un maestro desterrado: Pedro Henríquez Ureña
Arnulfo Herrera*
arnulfoh@servidor.unam.mx
Alcione. Hija de Eolo.
Fingen los poetas que en este medio tiempo que saca sus
huevos [el alción]
el dios Eolo hace esta gracia a su hija, teniendo encerrados
todos los vientos porque no turben ni alteren el mar
Sebastián
de Covarrubias Horozco, Tesoro
de la lengua castellana o española,
Madrid, 1611.
n el “Segundo ciento” de las Burlas veras, fechado en abril
de 1956, Alfonso Reyes hacía la remembranza de los personajes que habían
actuado a lo largo de su vida como centinelas interiores, como resguardos de
su conciencia ante las desviaciones que suele imponernos el mundo. En aquel entonces
invocó la autoridad de todos ellos y, como habrían señalado
los psicoanalistas entonces en boga, especificó el lugar que cada uno
tenía en su estructura superyoica:
| Cuando temo haberme documentado imperfectamente
y con demasiada ligereza, se me aparece como un reproche
la cara de don Ramón Menéndez Pidal, mi
inolvidable maestro. Cuando no logro expresarme con diafanidad
y precisión, creo ver el rostro de Pedro Henríquez
Ureña, que me reconviene. Cuando me pongo algo
pedante, se me aparece como en protesta ese gran maestro
de sencillez que fue Enrique Díez-Canedo. Cuando
deseo más sensibilidad y gracia ¿a quién
invocar sino a “Azorín”? Cuando me
pongo algo “cursi”, aparece Jorge Luis Borges
y me lo reprocha en silencio. ¡Cuánto les
debo a todos! (1) |
No
es difícil creer que, introyectados en su personalidad, ellos fueran
los supervisores de las cualidades que caracterizaron la obra de don Alfonso;
lo realmente extraordinario es que a los sesenta y siete años de
edad tuviera una conciencia tan clara de los “donadores” que
marcaron su vida y que, en pleno ejercicio del reconocimiento que había
ganado con su obra, Reyes mantuviera hacia ellos la constancia de su corazón
agradecido.
Dos de los rasgos más elogiados en la pulcrísima escritura del
regiomontano fueron precisamente la diafanidad y la precisión, algo que
según esta remembranza le debía al dominicano Pedro Henríquez
Ureña. Por la amplísima correspondencia que hubo entre ambos, hoy
sabemos que esto es verídico y que sólo fue posible gracias a la
alta estimación del uno hacia el otro y la certeza de que todo cuanto
hicieran caía en un terreno fértil y con el tiempo adquiriría
un valor trascendente. Otro punto admirable es que habiendo comenzado la relación
de los dos escritores desde su juventud, ya desde entonces pudieran aquilatar
el valor de sus personalidades. El tiempo no haría otra cosa que darles
la razón.
Tampoco fue una relación sencilla, como no lo es ninguna relación
humana y menos ésta, habida cuenta de la personalidad del dominicano y
de las circunstancias por las que debieron pasar los dos en las distintas épocas
de su vida; especialmente Reyes luego del vuelco de fortuna que le produjo la
caída del general Porfirio Díaz y de la trágica muerte de
su padre en la “Decena trágica” de febrero de 1913.
Desde la primera carta conocida, que data del 15 de septiembre de 1907, podemos
sentir la fuerza de Henríquez Ureña para mantener en Reyes la tensión
intelectual. El círculo reunido en torno de estos dos amigos fue verdaderamente
extraordinario por sus intereses culturales. Antonio Caso, Jesús T. Acevedo,
Ricardo Gómez Robelo, Rubén Valenti, Julio Torri; y luego, en otra órbita,
José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, Alfonso Cravioto,
Eduardo Colín, Carlos González Peña, Mariano Silva y Aceves;
y de manera menos frecuente Roberto Argüelles Bringas, Luis Castillo Ledón,
Isidro Fabela, Nemesio García Naranjo, Rafael López, Manuel de
la Parra, Genaro Fernández MacGregor. Muchas veces, cuando se dice que
el grupo de los “contemporáneos” fundó la cultura mexicana
del siglo xx, se olvidan de mencionar que, al menos dos generaciones precedentes,
son las verdaderas fundadoras del México pos-revolucionario. La generación
de Alfonso Reyes pudo no haber tenido una revista como Contemporáneos o Ulises,
pero inició sus actividades con la Sociedad de Conferencias y, con la
reapertura de la Universidad Nacional encabezada por Justo Sierra, puso las bases
de las instituciones que darían origen a la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM, principalmente la Escuela de Altos Estudios.
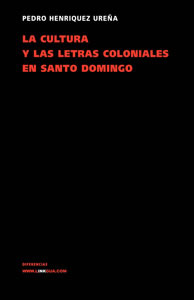 |
 |
El 11 de
mayo de 1946 sucedió algo que parecía lógico y, sin embargo, no deja
de ser injusto desde la perspectiva
histórica: víctima de un ataque
cardíaco, moría Pedro Henríquez Ureña en el tren que lo llevaba a
La Plata. José Luis Martínez evoca una imagen muy triste de la difícil
vida que llevaba este hombre a sus
casi sesenta y dos años. Debido
a una ley argentina que prohibía a los extranjeros la titularidad
en las cátedras, Henríquez Ureña sólo pudo ser profesor suplente
en la Universidad de La Plata. Desde
que llegó a Sudamérica en 1924,
impartió clases en secundaria y se vio obligado a conservarlas por
el resto de su vida para completar
la manutención de su familia.
Pese a las numerosas asignaturas y
a los penosos deberes que se desprenden de la actividad docente (revisión
de tareas, controles de lectura, evaluaciones periódicas, preparación
de temas…), mantuvo una febril
actividad intelectual: investigaciones
sobre los más variados temas
de literatura, historia, filología, lingüística, folklore; brillantes
ensayos, conferencias, periodismo,
nutrida correspondencia, eventos sociales, su cuidadoso trabajo en
la editorial Losada. Sumada a todo esto la terrible incomodidad de
viajar obligadamente varias veces a la semana desde La Plata a Buenos
Aires para cumplir con sus clases de secundaria, nos hacen comprensible
su trágica muerte: “el trabajar
cansa”, diríamos parodiando con humor negro el inevitable tópico
de Cesare Pavesse. Pero lo que no podemos
aceptar es que un hombre de esta enorme estatura intelectual, de
esta gran calidad humana, haya muerto lejos, no ya de su país, en
el que explicablemente no pudo permanecer entre 1931 y 1933 debido
a la naciente dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, sino de México,
cuya intelectualidad necesitaba tanto de su rigurosa guía: que siguiera
siendo el Alción
de este brillante grupo de estrellas
que formaron las bases de nuestra cultura en el siglo XX. (2) ¿No
es, por lo menos, deplorable que, habiendo
sido un personaje tan importante, lo alcanzara la muerte cuando la
vida aún no lo recompensaba,
aunque sea ofreciéndole una forma más tranquila de obtener su elemental
sustento de cada día? ¿A quién culpar de esta muerte apresurada por
la injusticia? ¿A Argentina o a México? Ernesto Sábato dijo una frase
epigramática que revela un remordimiento tan enorme que nos alcanza
también a nosotros los mexicanos: “Maravilloso hombre que fue tratado
tan mal en este país como si hubiera sido argentino”.
 |
José Luis Martínez, quien recuerda las palabras de Sábato,
sólo dice que, con motivo de diversos “conflictos en la Universidad
Nacional”, debió salir de México luego de que perdiera sus
puestos como director de la Escuela para Extranjeros y Jefe del Departamento
de Intercambio Académico y trabajara una breve temporada como director
de Educación en el estado de Puebla. Pero no agrega ningún otro
dato que nos permita entender los motivos precisos que obligaron a Pedro Henríquez
Ureña a dejar el país. En realidad no se necesita mucha imaginación
para reconstruir los hechos de aquellos primeros y turbulentos años veintes.
Aun cuando ya había transcurrido la etapa armada de la Revolución,
faltaba recorrer una dilatada fase de asentamiento entre los diversos bloques
de poder que se acomodaban en su sitio, o se afanaban por acomodarse en el que
creían que era su sitio. Los codazos, empujones y patadas bajo la mesa –necesarios
para conseguir el equilibrio– se concretaban en el crudo realismo de los
pronunciamientos, las rebeliones que no prosperaban del todo, los bandazos más
insólitos, las traiciones menos esperadas, los asesinatos siempre lamentables,
las amenazas y, especialmente, el clima de angustia para los seres inermes a
quienes la suerte había colocado inexorablemente en una facción,
y cuya naturaleza les permitía sólo comprender las modestas parcelas
de su trabajo pero no descifrar los altos designios que les deparaba la política.
Henríquez Ureña, en su calidad de extranjero y de hombre poco malicioso
para prever que en el terreno político la apatía puede ser tan
peligrosa como el radicalismo de facción, no se percató de que
los acontecimientos lo llevarían muy pronto hasta el bando de los enemigos.
No cometió ningún error, simplemente decidió, a los treinta
y nueve años de edad, contraer matrimonio con Isabel, la hermana de Vicente
Lombardo Toledano. Este político, reconocido y cuestionado intelectual
de izquierda, primero secuaz de Morones y luego dirigente de la central obrera
durante el régimen de Cárdenas, se habría de enfrentar al
ministro de Educación, José Vasconcelos, el mismo que había
traído de regreso a México a Henríquez Ureña, apenas
dos años antes. En aquel momento, ni Morones ni Lombardo estaban a la
altura de Vasconcelos, pero eran piezas claves del callismo y actuaban a la sombra
del presidente Obregón. El propio Vasconcelos, en El Desastre,
con esa enorme capacidad literaria que tuvo para rehacer la historia de los acontecimientos
en favor de su imagen, nos da una versión de los hechos que conviene recordar
aquí. Como sabemos, cuando se hubo aprobado el proyecto de formar un ministerio
de Educación que estaría a cargo de Vasconcelos, la rectoría
de la Universidad quedó en manos de Antonio Caso quien
| ni daba órdenes ni nunca las
había dado, y eso era lo grave. Su posición
de rector la servía muy decorosamente; más
aún: ceremoniosamente. Nadie como él para
decir un discurso académico y para presidir un
cónclave literario; pero sus capacidades administrativas
eran nulas y no se dejaba ayudar. Rodeado de pequeños
aduladores que le incitaban a los celos conmigo, lentamente
nuestras relaciones amistosas se fueron agriando. Para
no romper con él me había retirado de la
Dirección de la Preparatoria, y de común
acuerdo habíamos designado director a un favorecido
de Caso: el señor Lombardo Toledano. Tiene Caso
la debilidad de los parientes. A Lombardo lo recomendó porque
un hermano de Caso había contraído matrimonio
con una de las hermanas de Lombardo. Otra hermana de
Lombardo estaba para casarse con Pedro Henríquez
Ureña, que tenía también influencia
en el Ministerio. Creí, pues, que el ingreso de
Lombardo a la Dirección de la Preparatoria conciliaría
intereses, me uniría de nuevo con mis colaboradores
de primera categoría: Caso y Henríquez
Ureña. |
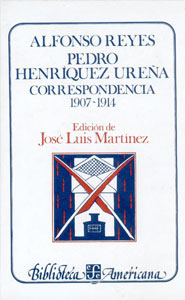 |
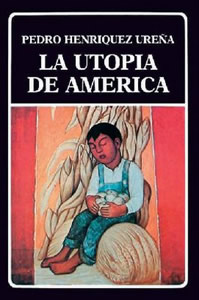 |
Es necesario explicar varios sucesos que nos permitan admitir con cautela la
versión de Vasconcelos. El ministro de Educación era, como sabemos,
un hombre arbitrario. Y lo prueba el hecho de que estando vacante la dirección
de la Preparatoria, él mismo se haya propuesto dirigirla sin tomar en
cuenta la opinión del rector Antonio Caso y aprovechando su autoridad
como ministro de Educación. Era éste un momento en el que, como
dice Vasconcelos, “la farsa callista de la autonomía universitaria” no
se había concretado y era el secretario de Educación quien nombraba
al rector y a los funcionarios más importantes. También es verdad,
pues lo dice el propio Vasconcelos, que todas esas decisiones que debían
pasar por los consejos, las asambleas y demás mecanismos de la democracia
académica le aburrían sobremanera. Él terminaba haciendo
lo que tenía pensado y acudía a estos organismos de vez en cuando
para llenar las formas.
Así, podemos comprender que Caso se incomodara. Uno de sus directores
era nada menos que el ministro de Educación a quien él no podía
dar órdenes. “Deme sus órdenes –le decía Vasconcelos
con el riguroso tratamiento de ‘usted’ que nunca dejaron–,
que yo las obedeceré como director, no como ministro”. Era absurda
la postura del Ministro. Lejos de resolver algo, la medida de Vasconcelos al
hacerse director de la Preparatoria descompuso más la maltrecha armonía
de las partes que conformaban el sector educativo en el régimen obregonista.
Por fin, se acordó nombrar a Lombardo. Éste tuvo que renunciar
a un pequeño puesto en el gobierno del Distrito Federal. Para “compensarlo” –narra
otra vez Vasconcelos– “lo autorizamos para que habitara con su familia
un departamento interior del edificio de la Preparatoria”.
| Lo primero que hizo Lombardo fue resucitar
unas circulares giradas en la época de mi gestión
como rector, en las que se recomendaba a los estudiantes
el acercamiento a los obreros, la unión de estudiantes
y obreros un poco a la rusa. De las cosas buenas del
sovietismo fui el primer imitador mexicano. Pero Lombardo
no recogió el antecedente de su propio jefe; se
presentó como iniciador de la acción universitaria
entre los obreros. Y empezaron en la Preparatoria las
juntas políticas y los discursos radicaloides.
Lombardo procedía de un seminario poblano; su
educación había sido católica y
había sido, además, un buen auxiliar de
la administración de Victoriano Huerta cuando
la militarización de la Preparatoria. Su nuevo
celo lo atribuíamos al deseo de borrar su pasado.
Pero la Preparatoria comenzó a convertirse en
centro de agitaciones, dirigida desde la crom, en donde
Lombardo hacía méritos. |
 |
El resultado en poco tiempo, como era de esperarse, fue atroz. En uno de los
paros estudiantiles, varios jóvenes descontentos con la intervención
directa de Vasconcelos en la Preparatoria, estuvieron a punto de lincharlo. Su
rotunda negativa a la discusión topó con la muralla de aquellos
estudiantes alborotados que, sin saberlo, eran parte de la lucha por el poder
entre Calles y De la Huerta. Pero también eran parte de una pugna por
democratizar las estructuras universitarias –y esto no lo entendía
Vasconcelos porque estaban de por medio las propuestas de un socialismo sarampionoso
que al cabo redirigiría magistralmente Cárdenas para alejar la
sombra de Calles. Lo importante para nosotros es que, en esta tormenta política,
quedaron en medio Henríquez Ureña y los hermanos Caso. El cese
de Lombardo como director y de Alfonso Caso como profesor, conllevó la
renuncia de Antonio Caso como rector de la Universidad. Sin embargo, no es ésta
la cara de la moneda que nos interesa sino la decisión familiar que obligaba
a Henríquez Ureña a seguirlo; ¿podríamos entender
entonces la incómoda postura del intelectual dominicano?
Permaneció en sus puestos aunque sería por muy poco tiempo. Vasconcelos
narra con una evidente inclinación hacia su propia causa los hechos que
vinieron después.
| Pues mis relaciones con Henríquez
Ureña también se habían enturbiado.
Por deseos suyos lo llevé a la excursión
diplomática de la América del Sur. Este
viaje le sirvió para entablar relaciones con las
universidades argentinas. Proyectaba desde entonces establecerse
en Sudamérica, porque los periódicos de
la capital de México lo molestaban bajamente;
le criticaban su nacionalidad dominicana, su tipo amulatado,
su carácter atrabiliario, nervioso. Aunque su
capacidad nunca se la pudieron negar. |
Y varias veces le había dicho:
–No hagas caso de lo que diga esa gentuza
de los diarios; todos ellos fueron huertistas; después,
carrancistas; están siempre con todo lo más
puerco, si se trata de gobiernos de fuerza; necesitan
del látigo. En cambio, atacaron a Madero y nos
atacan a nosotros porque no nos ocupamos de ellos.
–Pero
en el ánimo de Pedro había algo más
que susceptibilidad por los ataques de prensa. Me lo
descubrió él mismo; le molestaban mis éxitos.
Acababa de salir una edición madrileña
de un viejo libro mío que no me importaba: los Estudios
indostánicos; por su parte, Blanco Fombona,
también de Madrid, me había pedido autorización
para una edición española del Prometeo
vencedor y otros ensayos. Comentando estas ediciones,
Pedro me dijo:
–¿Y tú crees que te
publican todo eso porque eres escritor...? Te lo publican
porque eres ministro. |
Respondí:
–Quizás tengas razón,
Pedro; no me interesa ser o no escritor; en resumen en
lo mundano, lo único que me interesa es ganar
el pan de mis hijos, y eso puedo hacerlo porque sé trabajar.
–Bueno,
bueno; pero no te creas que eres escritor; no sabes escribir;
son muy malos tus libros... |
Y al rato:
–También
esto del Ministerio, no creas que lo estás haciendo
bien; eres muy arbitrario...
–Yo
comprendo que quizás les resulte a ustedes, a Caso,
a ti, un poco molesto. ¡Un compañero que de
pronto les resulta jefe, y lo que es peor, jefe de la intelectualidad
del país! Pero ¿qué quieres?, alguno
había de ser; y ¿acaso no es mejor que el
puesto directivo lo tenga un amigo de ustedes, y no un
enemigo? En el caso particular tuyo, debo reconocer que
tengo sobre ti una ventaja en este medio; la ventaja es
que soy del país. ¿Por qué no te haces
tú mexicano? Y si no quieres hacerte mexicano porque
tu país es pequeño y no te resuelves a dejarlo,
entonces renuncia a toda ambición política;
dedícate a la literatura. Si tienes ambición
política, vete a tu país y allí serás
en seguida ministro, lo mismo que yo. |
Sabemos que esa acusación de aprovechar la gira para contactarse con las
universidades argentinas es absurda, pero acabó por descomponer la maltrecha
amistad que había entre Vasconcelos y Henríquez Ureña. Otra
arbitrariedad vasconceliana, un incidente sin importancia (Vasconcelos mandó encerrar
en el barco de la delegación mexicana a un deportista que pretendía
exhibir el típico traje de charro en un desfile protocolario que se celebraría
en Río de Janeiro) provocó una airada protesta del dominicano.
Sigamos la narración de Vasconcelos:
–Arréstelo –le
dije– esta noche, cuando se presente a dormir,
y téngalo preso los días de las ceremonias
con desfiles.
Así se
hizo, con gran enojo de Pedro, que llegó a las dos
de la mañana a mi hotel, se metió adonde
dormía yo, forzando antes el sueño de Julio
Torri, que ocupaba la habitación contigua. Y paseándose
por el cuarto, me amenazó, me vilependió...
...Lo dejé desahogarse sin decir palabra; luego,
así que hizo una pausa, rogué:
–Mira, Pedro: tú mañana te puedes levantar
a cualquier hora; pero yo tengo que estar ya de frac y
desayunado, a las diez; así es que te suplico que
me dejes dormir.
Y dando media vuelta en la cama, volví la almohada.
Julio Torri, que había presenciado toda la escena,
sacó a Pedro de la alcoba; luego regresó y
me dijo:
–Admiro
tu paciencia, Pepe. (3) |
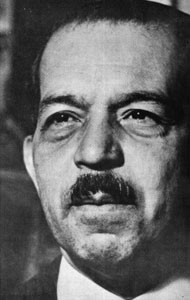 |
 |
Nosotros sabemos que Vasconcelos ha deformado la escena aprovechando la incapacidad
de que hizo gala unas páginas antes para la vida social. Se dormía
temprano y también se levantaba muy temprano. Pero no le era imposible
desvelarse como él presume. Sabemos, por sus propias notas, del amor platónico
con una actriz y de las dilatadísimas charlas cortadas por el amanecer.
Muchos años después, de manera indirecta, al hacer una evocación
de la generosidad con que Henríquez Ureña corregía los textos
de quienes buscaban su consejo, Julio Torri desmintió el relato vasconceliano
que lo implicaba como testigo:
| Era de una bondad inagotable. Éste
me parece uno de sus rasgos característicos. A
menudo ocurrían sus amigos a leerle manuscritos
y a consultarle aun en horas que todos dedicamos al sueño.
Medio dormido, vencido por el cansancio, pero siempre
benévolo y cordial, aprobaba o hacía objeciones,
entre ronquidos. Si el desconsiderado amenazaba con irse
y volver al siguiente día, Pedro aclaraba, siempre
con los párpados cerrados y entre dos sueños: –Sigue
leyendo, no estoy dormido. (4) |
Había intereses aún más mezquinos que urgían a Pedro
Henríquez Ureña para salir de México. Una pugna entre el
grupo de Torres Bodet y el que comandaba el poeta nicaragüense Salomón
de la Selva a quien apoyaba el dominicano. La hostilidad del joven secretario
de Vasconcelos no era un elemento despreciable y debió contribuir también
para que, a mediados de 1924, con una hija mexicana recién nacida, Henríquez
Ureña dejara México para siempre.
Terminado el periodo de Lázaro Cárdenas, su cuñado Vicente
Lombardo Toledano sería enfriado lentamente. En la central obrera lo relevarían
Fernando Amilpa y Fidel Velázquez. Su partido político, al igual
que su reputación personal, sufrirían descalabro tras descalabro
en el régimen de Ávila Camacho. De nada le valieron los patéticos
intentos de reconciliación que intentó desde la época de
Miguel Alemán. Su estrella permaneció encendida débilmente
hasta los tiempos de Díaz Ordaz. Al parecer, nunca pudo hacer nada por
Henríquez Ureña, ni siquiera desagraviarlo de las maledicencias
de Vasconcelos.
Inserción en Imágenes: 10.06.09
Foto de portal: Pedro Henríquez Urena y José Vasconcelos.
|





